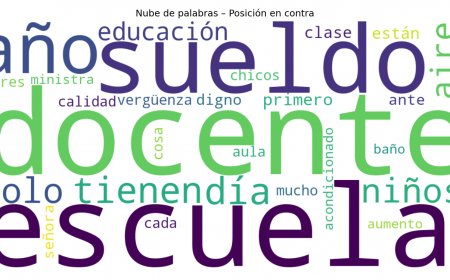Por qué el agravio presidencial no espanta a todos (y qué dice eso del país)

Hay una tentación cómoda (y equivocada) de explicar el apoyo al lenguaje agresivo del presidente como una deriva autoritaria o como una falla moral de quienes lo celebran. Pero esa lectura, además de incompleta, es inútil. Para entender por qué una parte de la sociedad tolera, justifica o incluso aplaude el insulto presidencial, hay que mirar menos el diccionario y más el clima emocional de época.
Quienes apoyan a Javier Milei no escuchan necesariamente violencia donde otros oyen desprecio. En muchos casos, oyen autenticidad. Durante años, el discurso público estuvo poblado de frases prolijas, gestos calculados y promesas que nunca se cumplieron. En ese contexto, la incorrección se vuelve una prueba de verdad. La grosería no se lee como degradación del lenguaje, sino como ruptura con la hipocresía. No importa tanto cómo se dice, sino que, por fin, alguien parece decirlo sin filtro.
Hay también algo más profundo: una venganza simbólica. El insulto presidencial no cae en el vacío; cae sobre figuras que muchos identifican como responsables del deterioro social, económico y moral del país. Políticos, periodistas, expertos. Milei no solo agrede: canaliza un enojo previo, acumulado, que no encontraba representación. Para quienes se sienten excluidos del debate público, el agravio no es violencia: es reparación. No es ataque: es desahogo delegado.
Ese lenguaje cumple, además, una función identitaria. En una Argentina partida, el tono divide con nitidez. Apoyarlo es una forma de decir “yo estoy de este lado”. El insulto deja de ser un exceso y pasa a ser un código de pertenencia, una contraseña emocional. Quien lo cuestiona queda automáticamente afuera. El lenguaje ya no comunica ideas: organiza bandos.
El conflicto permanente también simplifica una realidad insoportable de compleja. Frente a problemas estructurales que no tienen soluciones rápidas ni relatos sencillos, el insulto ordena el mundo en términos claros: culpables visibles, enemigos reconocibles, trincheras definidas. No explica, pero tranquiliza. No resuelve, pero reduce la angustia.
Y hay un último punto incómodo: muchos de los que toleran este estilo no lo elegirían como ideal. Lo aceptan como parte de un paquete mayor: ajuste, cambio, castigo a los de siempre. El insulto es el precio que están dispuestos a pagar por la expectativa de orden o transformación. No es el objetivo; es el peaje.
El problema (y aquí empieza la advertencia) es que el lenguaje nunca es inocuo. Cuando el agravio se vuelve rutina desde el poder, deja de ser herramienta y empieza a ser norma. Y las normas educan. Una sociedad que aprende a naturalizar el desprecio desde arriba termina reproduciéndolo hacia los costados y hacia abajo. Primero en redes, después en el trabajo, más tarde en la calle.
Entender por qué una parte de la sociedad apoya este lenguaje no implica justificarlo. Implica reconocer que el insulto no nació en el despacho presidencial: llegó allí porque ya estaba en la sociedad, esperando un portavoz. La pregunta de fondo no es solo qué dice el Presidente, sino qué heridas colectivas hicieron posible que ese tono encuentre aplausos. Porque si esas heridas no se atienden, el problema no se resuelve cambiando las palabras: solo se posterga el daño.